Desacuerdos
Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español
Transcripción
Jesús Carrillo es Historiador del Arte y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido jefe del Departamento de Programas Culturales del Museo Reina Sofía y director de actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid. En 2001 colabora en la publicación del libro Modos de Hacer: Arte Crítico, esfera pública y acción directa. En esta entrevista habla sobre su participación en el proyecto y valora las aportaciones del mismo en la historia del arte en el contexto español.
Jesús Carrillo: es un momento muy particular, es cuando en el segundo mandato de Aznar, y con motivo del que supongo fue el 25 aniversario de la Constitución, a principios de los 2000, hay un intento de consolidar la narración que luego se ha venido a denominar de la Cultura de la Transición. En ese momento se percibía de un modo muy potente y, de hecho, hubo una serie de congresos patrocinados por el Ministerio de Cultura con presencia del propio presidente del Gobierno para consolidar ese discurso. Es en esas circunstancias donde, al menos así lo percibimos algunos, una serie de instituciones, en ese momento periféricas desde el punto de vista geográfico, que eran Arteleku, la UNIA y el MACBA, fundamentalmente, aunque luego se añadiría también el Centro José Guerrero, deciden vincularse, y eso es lo más interesante o lo más novedoso, a una incipiente red de activistas, artistas e investigadores que ya marcaban un afuera relevante de la institución. Esto es una gran novedad, porque hasta ese momento todo el discurso se había generado desde las instituciones y en este momento lo que se produce es, al menos, un reconocimiento más que tácito, explícito, de que existen otros agentes. Entonces se produce esa especie de alianza a múltiples bandas para generar nuevos discursos o para generar una genealogía diferente.
Creo que fue en 2002 y 2003. Este es un momento, echando la vista atrás, de un gran movimiento social porque son los inicios de una serie de movilizaciones, como una huelga general que hubo por entonces. También es la época del Prestige, es la época del No a la guerra y, de alguna manera, existía un horizonte de alternativa y de urgencia respecto a lo que era el discurso consolidado del centro. Ese es el contexto más general de donde surgiría Desacuerdos. Hay, obviamente, contextos más específicos que se pueden rastrear en el post-Agencias.
Agencias ocurre en el 2001, 2002 y es un primer ensayo de relación entre instituciones, en este caso el MACBA fundamentalmente, y movimientos y activistas, y eso genera un primer caldo de cultivo donde individuos como Marcelo Expósito, o las redes con las que él estaba conectado desde mediados de los 90, y las conexiones que había tenido, fundamentalmente, con el MACBA y Arteleku. Y ahí nos unimos unos cuantos.
Surgió desde la necesidad o la urgencia de la periferia y había una idea también, y se debatió incluso, y hay un texto que creo que está en Desacuerdos 2, sobre la contrahegemonía, que era un concepto que en ese momento estaba siendo debatido. Es decir, que Desacuerdos, y el propio concepto de desacuerdo, tenía un doble sentido. Tenía ese ir a contrapelo de la narración dominante y, por otra parte, también tenía el otro elemento que es integrar dentro de sí el desacuerdo. Es decir, que no pretendía generar una narración dominante, a pesar de que muchos, y a lo mejor tienen razón, hayan apuntado que esos desacuerdos finalmente constituyeron una especie de narración dominante.
Yo creo que había modelos simultáneos, pero creo que Desacuerdos se puede decir que tiene una enorme originalidad, que partía de esa urgencia basada en la percepción de un desgaste de la cultura de la transición y a la vez de percibir que esa narración dominante era insoportable y obsoleta.
Que, obviamente, existían estratos de pensamiento sobre los que Desacuerdos se fundamentaba, pero yo diría que el detonante es lo fundamental en Desacuerdos. Hay una especie de sensación tanto de obsolescencia del discurso existente como de insoportable imposición de ese discurso. Y también, posiblemente, un reconocimiento de que existían la capacidad y la voluntad para generar otros. Y yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión: no ocurre simplemente por acumulación de modelos existentes, que de alguna manera mutan y generan esto, sino que yo creo que hubo un impulso sincero sentido desde distintas partes, y eso es fundamental, porque se sintió desde dentro de las instituciones, pero también se estaba sintiendo desde fuera.
A pesar de que ese sustrato también existe, todo lo que sería el auge de la crítica, o de la Historia del Arte crítica, en Estados Unidos, fundamentalmente desde principios de los 80, y que puede tener su base en T.J.Clark, pero luego en toda la historia social del arte de Thomas Crown, el grupo de October y sus descontentos, tanto gente como Hal Foster y Rosalind Krauss, pero también sus descontentos como Douglas Krimp. Todo esto ciertamente era un sustrato. De hecho, yo en los años inmediatamente anteriores, aunque ahora lo veo de un modo bastante crítico o autocrítico, había colaborado a su diseminación masiva en España a través de mi colaboración con Ana María Guasch en los cursos de verano de El Escorial. Sin embargo, diría que no es el resultado inmediato de esa literatura, sino de un intento de alzarse a partir de esos principios, pero de alzarse con algo diferente. Y eso creo que es característico casi de nuestra generación, la generación que ahora nos aproximamos a los cincuenta fuimos, posiblemente, los primeros que leímos de un modo natural e interactuamos con la academia extranjera, pero a la vez, cuando volvemos a nuestro país en momentos diferentes y en contextos diferentes nos interesamos justamente en aquello que al principio no nos había interesado para nada, que es lo local. No sería totalmente acertado decir que simplemente intentamos aplicar las tesis, hipótesis y metodologías que habíamos aprendido en otros lugares, si no, dijéramos, simultáneamente, que lo que reivindicamos a la vez es un punto de vista enfáticamente local.
Y también hay otro elemento que creo que es diferencial en el caso español y es que, a diferencia de otras historiografías, en España al menos teníamos la sensación, y esa sensación se hacía muy fuerte a finales de los 90 y a principio de los 2000, al menos así la notamos la gente de mi generación, de la necesidad de darle una vuelta a la tortilla y decir las cosas de otra manera. Cosa que no estoy seguro que estuviera ocurriendo o que estuviera ocurriendo de la misma manera en el mundo anglosajón, que de alguna manera, todo ese desarrollo teórico crítico enormemente brillante, alimentaba más una visión hegemónica que una radicalmente contrahegemónica. Y yo creo que aquí en nuestro país sí que hubo, o al menos así lo sentí yo, y no solo yo, a finales de los 90, que había una necesidad y una posibilidad de darle la vuelta a la tortilla, de cambiar radicalmente el discurso existente. Creo que es muy específico del caso español, posiblemente derivado del proceso de transición, y donde da la impresión, de que la narración está aún por contar, que no están todas las cartas dadas, que se pueden cambiar las reglas del juego. Y eso creo que fue perceptible a finales de los 90, principio de los 2000, en ese momento de Desacuerdos. Y creo que también fue perceptible en el 2011 alrededor del 15M. Y si me apuras, a lo mejor también fue perceptible alrededor de finales de los 80, principio de los 90 cuando, por ejemplo, Mar Villaespesa y ese círculo que se rodea al rededor de la revista Arena también ponen en evidencia las bases espurias del propio sistema.
Una de las grandes decepciones o frustraciones de la falta de profundización en estos discursos críticos, que si bien se desarrollaron con una enorme fluidez o con una fluidez que sorprende a propios y extraños en el ámbito teórico-crítico y expositivo e incluso en el ámbito de las narraciones, es cierto que caló poco en la transformación institucional en primer lugar, que todavía está pendiente, sin duda, y también tuvo cierta incapacidad de vincularse con otros grupos que estaban haciendo análisis críticos mucho más prácticos, tal vez sobre lo educativo, por ejemplo. Esto se pone de manifiesto en el propio volumen dedicado a la educación, donde de repente aparecen agentes y voces que nunca habían estado presentes en todo el desarrollo de Desacuerdos, pero que habían estado, simultáneamente, en sus ámbitos separados de los museos y las instituciones que estaban liderando Desacuerdos, procesos enormemente interesantes, pero que apenas se habían cruzado, o si se habían cruzado, lo habían hecho de un modo muy anecdótico, aunque interesante, por ejemplo en el Centro Guerrero con Transductores, que tuvieron esa experiencia.
De alguna manera, las promesas de Desacuerdos en términos de cambio de narración no tienen su correspondencia en una transformación institucional, y esto, posiblemente, no porque no se intentara, no es que esté criticando una falta de convicción respecto a la posibilidad de cambiar las instituciones, es simplemente, o posiblemente, porque ese cambio institucional tenía unas implicaciones de carácter de las estructuras del poder, económicas, mucho más profundas y más difíciles de transformar de las que se podían dar en el ámbito del discurso o en el ámbito de la narración.
Podemos decir que hubo una correspondencia en todo el proceso de colaboración con La Casa Invisible. Todo el proceso de configuración y la colaboración entre instituciones y movimientos, y la configuración de la Fundación de los Comunes, o la colaboración con la Red de Conceptualismo del Sur tienen que ver con esa puesta en práctica de los presupuestos discursivos que animaban Desacuerdos.
El mundo Desacuerdos, o la constelación Desacuerdos, es cierto que se ha institucionalizado, y de alguna manera las principales colecciones institucionales del Estado español, y también algunas de las grandes colecciones privadas, están bebiendo de ese contracanon, que puede devenir canon, generado a través del proceso de Desacuerdos. Lo único que me preocupa de esto es que Desacuerdos era un proyecto que pretendía iniciar un camino, no se pretendía como un proyecto cerrado. Desacuerdos destapa algunos casos e identifica unos hitos, genera sus narraciones a partir de esos hitos, pero en ningún modo pretendíamos identificar aquellos hitos con la historia en su conjunto. Desacuerdos cogió dos o tres casos, como Agustín Parejo School, La Familia Lavapiés, la Galería Redor y personajes, pero que en modo alguno pueden identificarse con lo que ocurrió. Simplemente para nosotros eran hitos, landmarks, para generar una narración. Esto puede tener el efecto no deseado de que se tomen como canon lo que en principio no eran sino llamadas de atención para una investigación mucho más profunda, más extensa, e igualmente situada. Desacuerdos a lo que debería dar lugar, si fuera consecuente con sus principios, es a investigaciones situadas que revelaran otros escenarios, otros agentes, otros sujetos, otras historias.
Es interesante que en el momento presente es la Universidad, o al menos así me lo parece, quien está recogiendo y está desarrollando, o desplegando, algunos de los principios que movieron Desacuerdos. Es decir, que la historiografía del Arte Contemporáneo español son aquellos que están desarrollando en el ámbito de la producción de nuevas narraciones lo que Desacuerdos estaba proponiendo. Es una especie de paradoja rara que de alguna manera la Universidad, los nuevos universitarios, los nuevos investigadores, son aquellos que están recogiendo Desacuerdos más allá que el mercado u otros agentes espurios. Mal que bien, la academia, precarizada o como queramos describirla, contemporánea está siendo capaz de desarrollar algunos de los principios de Desacuerdos.
Manuel Borja-Villel es historiador del arte y director del Museo Reina Sofía. Ha trabajado como director de la Fundación Tàpies y del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, desde donde arrancó, junto con otros agentes, el proyecto Desacuerdos, sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español. En esta entrevista, habla de los inicios de este proyecto y de la importancia del mismo en su manera de entender la Colección y los archivos del Museo.
Manuel Borja-Villel: en 2001 hicimos Agencias, y después de Agencias empezamos a replantear una serie de cosas. Yo creo que las primeras ideas de Desacuerdos salieron hacia 2003, cuando empecé a hablar con Santi Eraso. Del mismo modo que a través de Agencias hubo un cambio en el MACBA y quisimos comenzar a trabajar de otro modo, una de las ideas era trabajar con otras instituciones y empezar a replantear la Historia del Arte en España. Esto no lo podía hacer solo y la idea era coger una serie de instituciones de estructuras distintas con prácticas distintas: el MACBA es un museo, UNIA era un lugar de producción, Arteleku de talleres y luego se unió Centro Guerrero, que era otro tipo de institución.
No era tanto por centro, aunque sí que hay una serie de debates que empezaron allí, y hay todo un cuestionamiento de la identidad que empieza allí. Para mí la continuidad lógica de Desacuerdos se ha realizado no tanto en las revistas, que pueden ser más o menos irregulares o muy específicas, aunque no importa porque lo importante es la estructura. Para mí el cómo se ha concretado Desacuerdos ha sido la Colección. Hay un replanteamiento de la identidad de lo que es obra de arte, de lo que es documento, de una serie de cosas. La Colección se hace en el Museo Nacional.
Por un lado sí que era buscado un trabajo con instituciones distintas, pero luego, al menos en una primera instancia, se trabajó con instituciones que estaban dispuestas a plantear un tipo de crítica. De hecho, no estábamos ni abiertos ni cerrados. En Desacuerdos había una serie de elementos, se empezó hablando de ARCO, se empezó hablando de Encuentros de Pamplona. De ARCO como modelo y casi como bandera de cómo se entendía la modernidad, donde se confundía mercado con vanguardia, todavía hoy, creo, en este país. De Encuentros de Pamplona como una alternativa a una serie de historias que habían sido hegemónicas, desde las más formales hasta esta historia que representaba a esta generación de artistas ligados al informalismo o ligados a una cierta visión del arte más cercano, una crítica de la realidad, tipo Equipo Crónica. Y entonces había una genealogía donde había feminismos, donde había otro tipo de prácticas.
Para mí una consecuencia, que además en el MACBA era imposible por el tipo de colección que tenía, en cambio no en el Reina, donde de todas las instituciones que estábamos alrededor de Desacuerdos, posiblemente, el Reina es la única que podía hacer eso. Una continuidad la tiene con la Colección.
Otro elemento que era importante en Desacuerdos era la voluntad de crear “estructuras monstruosas”, es decir, estructuras que de algún modo se escapan a la razón contable, se escapan a esta ingeniería del consenso, se escapan a estas dinámicas de la administración, de la producción... En fin, todas estas cosas que sabemos, que sean estructuras que vayan más allá de las estructuras nacionales cerradas. Consecuencia de Desacuerdos son Red de Conceptualismos del Sur y luego indirectamente L' Internationale, estructuras que de algún modo buscan escaparse de este tipo de estructuras tradicionales. En ese sentido creo que se ha ido desarrollando y, de hecho, lo que buscábamos entre nosotros era trabajar de otro modo. El trabajo con la Fundación de los Comunes, que es un paraguas que recoge diversos tipos de instituciones, también arrancaría de ahí. Y luego, ligado a esto está todo el trabajo con archivos. Todo esto se ha ido consiguiendo y, ya digo, la parte en la que creo que se ha conseguido más es en la parte de Colección, posiblemente porque las herramientas con las que trabajamos están más hechas para hacer este tipo de trabajo o cierto tipo de exposiciones, como Atlas o como Principio Potosí, no aplicadas al caso español, pero que tienen también que ver con esto. Otras tienen diversos grados de desarrollo, como la Red de Conceptualismo del Sur, que además ha pasado por diversos momentos, o el trabajo de la Fundación de los Comunes, y otros como el propio Desacuerdos —de hecho, hay una reunión pendiente después del último número—, que está en fase de refundación o replanteamiento de cómo trabajamos juntos y qué queremos hacer.
Hay un elemento adicional que se me olvida que es el Centro de estudios, que aquí no está cerrado, y que en el MACBA tuvo un momento bastante dulce hace cuatro o cinco años con el desarrollo del PEI, y que tiene también el planteamiento de pedagogías. De hecho, Paul B. Preciado y Marcelo Expósito estuvieron en algún momento muy involucrados.
De ahí que lo que se empezó en Desacuerdos en 2003-2005, obviamente, hoy tenga que ser otra cosa. Y de ahí también creo que la colaboración entre todas estas organizaciones sigue teniendo sentido, creo que se tiene que ampliar. Creo que una cosa importante sería poner en contacto todo este tipo de tejidos o redes y de ahí la importancia de replantear Desacuerdos, de pensar qué se puede hacer en este momento.
El mundo no es algo estático que te encuentras y vas formando, ojalá, sería muy fácil. La condición en la cual vivimos, la condición neoliberal, una condición que pretende no crear estructuras pero que crea continuamente formas de organización, formas de percepción. Es una estructura muy dinámica que tiene muy claro lo que quiere, cuando nosotros la mayoría de las veces no, vamos buscando diversas formas alternativas cuando el sistema las tiene. Y la capacidad y la voracidad de este sistema neoliberal dominado por el mercado y su capacidad de regenerarse es inmensa. De ahí que cualquier propuesta crítica o de resistencia tenga el peligro de ser absorbida. Esto puede ocurrir a muchos niveles. A un nivel muy concreto, en la investigación, cuando empezamos Desacuerdos, muchas de las cosas que hacíamos no tenían valor de mercado, eran totalmente desconocidas, no existían. Ahora con ir a ARCO, obviamente no Basilea, o a otro tipo de ferias, hay un tipo de prácticas documentales, un tipo de estética o incluso unos periodos históricos que vemos continuamente. Y, por tanto, ahí sí que hay un problema de que nos vamos precarizando. Lo que hacemos acaba siendo, no absorbido, pero sí que acaba en muchos casos. El mercado lo recoge de diversas formas para transformarlo en mercancía, que es su objetivo. Y de ahí también la importancia de algo en lo que se insiste en Desacuerdos —y ya antes, eso si que es anterior a Desacuerdos— y es ir replanteando nuestra propia práctica cada vez que vas haciendo un discurso. La voluntad de que los archivos no se fraccionen, que no se comercialice con los archivos, que sean archivos de lo común, tiene que ver con ese querer resistir a una comercialización de todo ese tipo de prácticas.
Si estuviese delante de un consejo de administración, te diría que la conciliación, si miras objetivamente, es bastante amplia, al menos viendo los números de esta casa, se ha pasado de un millón y medio en ocho años a tres, se ha doblado. Todo no puede ser el Guernica porque el Guernica estaba antes, tampoco pueden ser las exposiciones blockbuster, porque a parte de Dalí, que no fue planificada como tal, pero Dalí es Dalí, Ignasi Aballí, Hito Steyerl, Danh Vō, Andrzej Wróblewski... No son precisamente nombres de gran atracción masiva, pero sin embargo el público más o menos asiste. En este sentido ha habido cierta conciliación en estos años. Esto te diría si estuviera contestando a un consejo de administración.
Pero ¿es este el tipo de éxito que queremos? ¿Es este el tipo de relación que queremos? Yo creo que no. Esto no quiere decir que las cosas estén mejor o peor. Yo diría que estamos peor y mejor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por un lado se ha intensificado, no sólo en los cuatro o cinco que estábamos en Desacuerdos, en otro tipo de agente, otro tipo de instituciones, y no porque hayamos sido modelo, sino porque ha habido otro tipo de gente que trabajaba desde otros puntos de vista. Creo que se ha intensificado este cuestionar las propias prácticas, cuestionar la institución, cuestionar los públicos, pero por otro lado también se ha intensificado el peso del mercado, el monopolio de cuatro o cinco galerías, el casi poder absoluto. Lo que creo que ha ocurrido en estos años es que se han bifurcado dos mundos, que si en otras épocas tenían más elementos de contacto, hoy cada día los tienen menos y por tanto es más difícil un consenso y es más factible este desacuerdo de entrada.
De hecho, yo los 80 me los pasé en Estados Unidos en el Graduate Center, en el momento en el que Rosalind Krauss estaba trabajando sobre fotografía y surrealismo, sobre Bataille, sobre la influencia de la fotografía. Si trasladas todo esto al primer trabajo que se hizo con Tàpies, es una línea que ha continuado Fundación Tàpies, MACBA y luego aquí incluso, donde estamos montando una parte del Guernica con Masson, con el Acéfalo, con ciertos planteamientos de la relación entre arte y economía que están permanentes. Esta era una línea clarísima. Otra línea en el Graduate Centre, en aquel momento estaba Bejamin Buchloh, como alumno y como amigo. Estaba Benjamin, estaba Douglas Krimp… Estaba todo un grupo de críticos e historiadores que se han asociado a October y que tienen unas líneas determinadas. Obviamente eso está en la base de lo que se ha hecho después. Dicho todo esto, estas personas, que son mis amigos o profesores, durante algún tiempo alguno de ellos estuvo bastante molesto porque hice la tesis doctoral sobre Tàpies y, por tanto, hay obviamente una genealogía de muchas de las cosas que se han hecho en October, pero hay también alguna deriva un poco propia.
"Desacuerdos es un proyecto de colaboración en el ámbito estatal entre varias instituciones culturales. Su objetivo consiste en rastrear las prácticas, los modelos y los contramodelos culturales que no responden al tipo de estructuras, políticas y prácticas dominantes que se impusieron en España desde la transición. Desacuerdos pretende subrayar las disonancias y contaminaciones inherentes a un proceso cultural muy complejo, con el fin de contrarrestar las inercias de la historiografía dominante y apuntar posibles brechas para una investigación futura"
Con estas palabras se presentaba en 2003 Desacuerdos, como un proyecto de investigación en coproducción entre Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, Museu d’Art Contemporani de Barcelona - MACBA y la Universidad Internacional de Andalucía - UNIA arteypensamiento. En 2003 propone un proyecto expositivo y de actividades coproducido por las mismas instituciones y el Centro José Guerrero - Diputación de Granada. Desde 2008 se convierte en un eje fundamental del discurso del Museo Reina Sofía.
En esta serie de cápsulas se pretende repasar, a través de algunos de sus protagonistas, las aportaciones y mutaciones de la museografía, la historiografía y los discursos críticos.
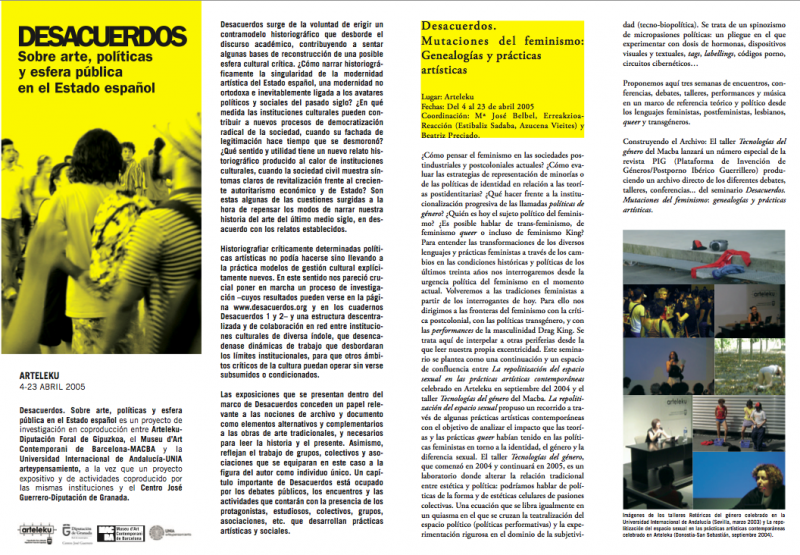
Desacuerdos 2005. Archivo Arteleku
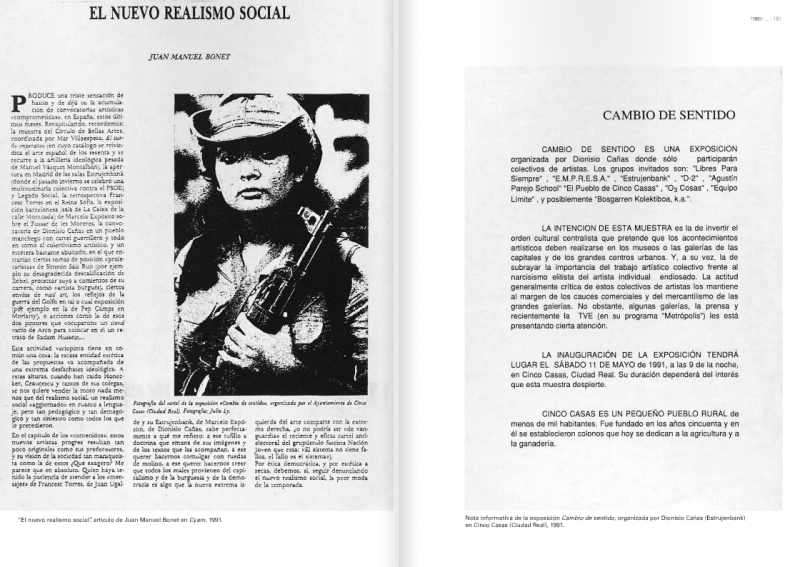
Publicación Desacuerdos 1 en la web del Museo Reina Sofía
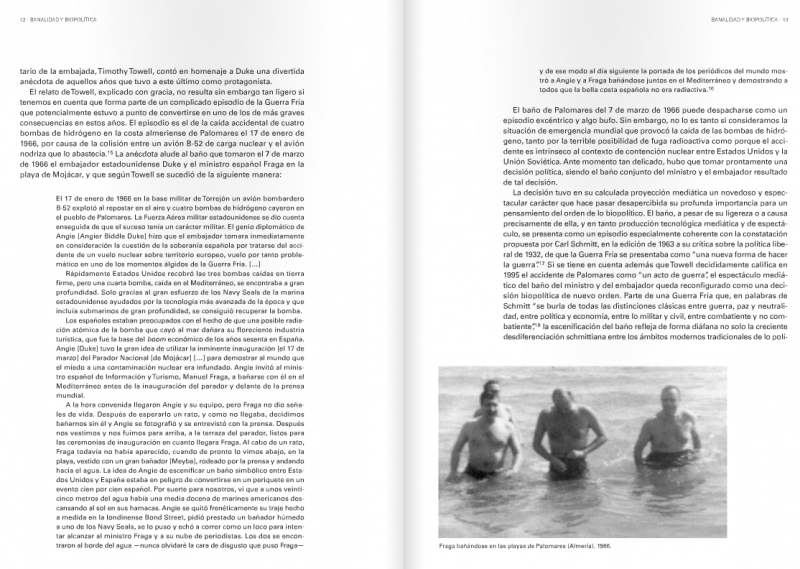
Publicación Desacuerdos 1 en la web del Museo Reina Sofía
Compartir
- Fecha:
- 14/12/2016
- Realización:
- José Luis Espejo
- Licencia:
- Creative Commons Dominio Público 1.0
Material complementario